
La pel├Łcula Una batalla tras otra no es f├Īcil de definir, lo que si sabemos, es que es una experiencia cinematogr├Īfica total.
Casi tres horas de metraje pueden sonar a exceso en tiempos de atenci├│n fragmentada, pero Una batalla tras otra, la obra reciente de Paul Thomas Anderson, demuestra que la duraci├│n no siempre se traduce en pesadez, sino en una inmersi├│n profunda y sostenida en su universo.
Durante sus 178 minutos, la pel├Łcula no concede tregua: no hay un solo momento de relax, ni un respiro entre los estallidos de violencia, los arrebatos de amor o las discusiones ideol├│gicas que atraviesan cada secuencia.
Anderson, maestro en diseccionar las contradicciones del alma americana, entrega aqu├Ł una de sus pel├Łculas m├Īs ambiciosas, una f├Ībula incendiaria sobre la represi├│n, el activismo y la necesidad -y dificultad- de hacer comunidad en un pa├Łs que parece reinventar su propio caos una y otra vez.

Inspirada tanto en las realidades perturbadoras de los Estados Unidos contempor├Īneos como en las ideas revolucionarias y c├Łclicas que marcaron nuestro pasado, Una batalla tras otra┬Ā funciona como un espejo deformante pero preciso de una naci├│n partida en dos.
Desde su primera escena -una secuencia de amor explosivo entre Bob (Leonardo DiCaprio) y Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor)- el filme marca el tono: el deseo y la ideolog├Ła van de la mano, y las detonaciones no son solo las de las armas, sino las de un amor que se consume a s├Ł mismo. Anderson convierte ese inicio en un preludio de lo que vendr├Ī: una relaci├│n que arde y se desintegra, dejando como legado una hija, Willa (interpretada por la joven Chase Infiniti), que cargar├Ī con los restos ŌĆöy las esperanzasŌĆö de una revoluci├│n inconclusa.

El breve plano de la familia reci├®n formada reposando en una cama, antes de que todo se desmorone, es el ├║nico momento de calma en casi tres horas de pel├Łcula.
Despu├®s de eso, la cinta se lanza al asfalto: un viaje f├Łsico y emocional que redefine el sentido de la ŌĆ£road movieŌĆØ. En la carretera Anderson encuentra su escenario ideal: una suerte de nuevo Oeste donde las minor├Łas multiculturales son perseguidas por los dementes valores supremacistas que fundaron la naci├│n y siguen habitando esas llamadas altas esferas. La carretera, filmada con la habitual precisi├│n visual del director se convierte en un campo de batalla moral.

DiCaprio, en una de sus interpretaciones m├Īs humanas y divertidas en a├▒os, encarna a Bob, un h├®roe venido a menos, un padre que carga con la desaparici├│n de su compa├▒era y que apenas logra sostener su v├Łnculo con Willa.
El actor oscila entre el drama y el slapstick con una naturalidad sorprendente: es tanto el alivio c├│mico como el coraz├│n emocional del relato. Bob es un hombre en ruinas, pero tambi├®n un s├Łmbolo del ciudadano medio norteamericano: confundido, culpable, y a├║n aferrado a una cierta idea de redenci├│n.

Willa, en cambio, es la energ├Ła del presente. Chase Infiniti -una revelaci├│n absoluta- dota al personaje de una mezcla irresistible de vulnerabilidad y determinaci├│n.
Tiene la fortaleza y la rabia de su madre, pero tambi├®n la gentileza y el sentido moral de su padre. En ella se encarna la pregunta central de la pel├Łcula: ┬┐puede una generaci├│n heredera de los ideales rotos reconstruir algo nuevo? A trav├®s de Willa, Anderson plantea c├│mo los ideales revolucionarios -los de verdad, no los de eslogan- sobreviven, mutan y, a veces, florecen en los lugares menos esperados.

La cinta no solo cuenta una historia, sino que la aborda desde diferentes prismas.
Como en Magnolia, las tramas se entretejen con un ritmo vertiginoso, construyendo una panor├Īmica de personajes que se cruzan, chocan y se pierden. En ese tejido destaca Benicio del Toro como una suerte de figura redentora: un hombre que aparece en los momentos de mayor desesperaci├│n para tender una mano, un recordatorio de que la empat├Ła todav├Ła puede existir incluso en los m├Īrgenes del caos.

El humor ├Īcido y punzante atraviesa toda la pel├Łcula, especialmente cuando Anderson retrata a los personajes que simbolizan el fascismo.
La sociedad secreta ŌĆ£Los Amantes de la NavidadŌĆØ, con sus delirantes rituales y requisitos para ingresar rozan lo delirante. Pero bajo el absurdo late una cr├Łtica feroz a los supremacistas modernos, a esos grupos que han aprendido a camuflar el odio bajo el disfraz de la nostalgia y el patriotismo.

En este sentido, Una batalla tras otra es tanto una pel├Łcula sobre el presente como sobre la persistencia del pasado.
Anderson mezcla im├Īgenes que evocan el tratamiento de los migrantes bajo el gobierno de Trump con secuencias de acci├│n fren├®ticas y estallidos de humor f├Łsico. Esa combinaci├│n -que en manos menos expertas podr├Ła resultar ca├│tica- funciona aqu├Ł con una coherencia brutal. El resultado recuerda por momentos a Malditos Bastardos de Tarantino: m├║ltiples piezas de un puzzle que, al unirse, componen una imagen panor├Īmica del mal y de la resistencia.

Y pese a lo pol├Łtico del material, Anderson nunca sacrifica la emoci├│n.
Al contrario, la pel├Łcula encuentra su n├║cleo en la relaci├│n entre padre e hija. En medio del ruido, las persecuciones y los enfrentamientos ideol├│gicos, Una batalla tras otra es, sobre todo, una historia de amor -no rom├Īntico, sino filial- y de c├│mo ese amor puede ser una forma de resistencia. La ├║ltima secuencia, sin revelar demasiado, logra cerrar el c├Łrculo de manera conmovedora: Anderson nos deja con una sensaci├│n de esperanza sin ingenuidad, de fe sin ceguera.

El hecho de que Una batalla tras otra┬Ā haya superado los 100 millones de d├│lares en la taquilla mundial -la primera cinta de Anderson en lograrlo- no deber├Ła sorprender.
Es una pel├Łcula exigente, s├Ł, pero tambi├®n profundamente contempor├Īnea. Habla de un pa├Łs que a├║n no ha terminado de entender sus heridas, pero que sigue buscando formas de curarlas. Y lo hace con un pulso narrativo envidiable, con interpretaciones memorables y con la precisi├│n visual de un director que no filma una imagen sin prop├│sito.

Una batalla tras otra no es f├Īcil de definir. Es una road movie, una s├Ītira pol├Łtica, un melodrama familiar, un manifiesto visual.
Pero sobre todo, es una experiencia cinematogr├Īfica total: de esas que te obligan a mantener la atenci├│n sin bajar la guardia, que te sacuden y te dejan pensando. En un panorama saturado de historias previsibles, Paul Thomas Anderson entrega una obra inc├│moda, actual y necesaria. A los trumpistas, ciertamente, no les va a gustar. Pero al resto nos recuerda por qu├® seguimos yendo al cine: para luchar, una batalla tras otra, por comprender el mundo que nos toca vivir.

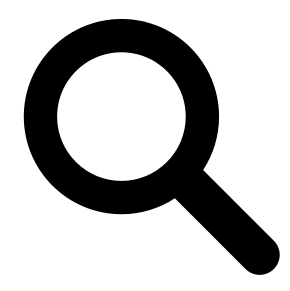


15 de octubre de 2025 a las 15:46
Magnifica cr├Łtica,genial,la ir├® a ver, gracias