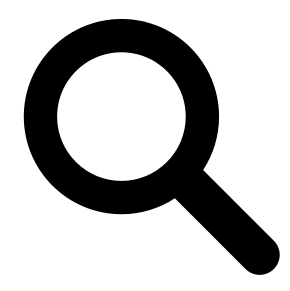La pel├Łcula El Agente Secreto retrata miedo, memoria y resistencia bajo la dictadura brasile├▒a.
En El Agente Secreto, Kleber Mendon├¦a Filho vuelve a mirar a su Recife natal para situarnos en el Brasil de 1977, en pleno endurecimiento de la dictadura militar. Un pasado que no nos resulta tan lejano como quisi├®ramos.
En cierto modo, El Agente Secreto podr├Ła entenderse como la cara B de Ainda Estou Aqui, un filme que ha allanado el terreno internacional para el cine brasile├▒o contempor├Īneo al poner el foco en la memoria y la herida ├Łntima (y tan solo ambientada 7 a├▒os antes de esta historia). Si aquella trabajaba desde el duelo, aqu├Ł la memoria se construye desde la sospecha, la huida y el miedo en lo cotidiano.
Wagner Moura firma una interpretaci├│n brillante, llena de matices y contenci├│n. Su Marcelo no es un h├®roe cl├Īsico, sino un hombre empujado a la clandestinidad, al anonimato. No es un agente secreto al uso. No hay una acci├│n espectacular, sino la experiencia de quien debe esconderse para sobrevivir. Moura compone un personaje atravesado por la dignidad y el temor, lo que le ha valido la nominaci├│n al Oscar y el premio a mejor interpretaci├│n masculina en Cannes.

No se trata solo de violencia f├Łsica, sino de una violencia estructural que se filtra en los gestos, en las miradas, en la imposibilidad de sentirse a salvo.
Desde la secuencia inicial se instala un clima hostil: ante un cuerpo inerte tendido en el asfalto, la polic├Ła decide interrogar al protagonista, que simplemente est├Ī repostando en una gasolinera. La arbitrariedad del poder se impone como norma. No se trata solo de violencia f├Łsica, sino de una violencia estructural que se filtra en los gestos, en las miradas, en la imposibilidad de sentirse a salvo. A lo largo de sus 2 horas y 40 minutos, el metraje se toma el tiempo necesario para desplegar ese malestar pol├Łtico que lo atraviesa todo.

La pel├Łcula adopta una estructura casi coral: distintas historias se desarrollan en paralelo hasta confluir en un cl├Łmax poderoso. Este entramado narrativo, que por momentos puede recordar a la arquitectura fragmentada de Malditos Bastardos, est├Ī aqu├Ł al servicio de un fresco social. No es un ejercicio de estilo, sino una manera de mostrar c├│mo la dictadura atraviesa m├║ltiples capas de la vida cotidiana.

La leyenda urbana se mezcla con el imaginario cinematogr├Īfico y con el terror pol├Łtico.
Hay, adem├Īs, un claro inter├®s por el metacine. Parte de la trama transcurre en un cine propiedad del suegro de Marcelo, un espacio que funciona como refugio simb├│lico y como espejo de la realidad. Las constantes alusiones a Tibur├│n (Spielberg) no son anecd├│ticas: mientras el tibur├│n aterroriza a los ba├▒istas en la pantalla, en la ciudad aparece uno real con una pierna humana en su interior. La leyenda urbana se mezcla con el imaginario cinematogr├Īfico y con el terror pol├Łtico. El monstruo no es solo la criatura marina, sino el propio sistema represivo que aniquila cuerpos y borra identidades. En esos momentos, el filme roza lo m├Łstico y lo fant├Īstico, ampliando los m├Īrgenes del thriller hacia una dimensi├│n aleg├│rica.
Ambientada en Recife durante el carnaval, la pel├Łcula subraya el contraste entre la celebraci├│n y la opresi├│n subyacente. Bajo el color y la m├║sica late el miedo. Esa convivencia entre fiesta y vigilancia revela una verdad inc├│moda: incluso en los contextos m├Īs festivos, el autoritarismo puede instalarse.

Lo personal s├Ł es pol├Łtico.
Mendon├¦a Filho insiste en una idea que atraviesa toda su filmograf├Ła: lo personal s├Ł es pol├Łtico. Y probablemente siempre lo ser├Ī. El Agente Secreto reivindica la memoria como acto de resistencia y rescata la figura de quienes tuvieron que esconderse de su propio gobierno. Nos convierte en testigos de un pasado que resuena con el presente, en un momento en que la pol├Łtica internacional vuelve a estar marcada por la represi├│n, los deportamientos masivos y, por supuesto, la persecuci├│n del disidente.

M├Īs que una pel├Łcula sobre la dictadura, El Agente Secreto es una reflexi├│n sobre las huellas que esta deja en el tejido cultural de un pa├Łs: en sus salas de cine, en sus fiestas populares, en sus relatos urbanos, en la manera en que una comunidad aprende a protegerse y a callar. La tensi├│n acumulada termina por estallar, s├Ł, pero lo verdaderamente perturbador es el poso que deja, todo lo que permanece despu├®s: la certeza de que ning├║n r├®gimen autoritario se limita al ├Īmbito de lo institucional. Se infiltra en la vida cotidiana, en los afectos, en la memoria compartida.

Y ah├Ł es donde la pel├Łcula encuentra su dimensi├│n m├Īs cultural: en la conciencia de que nadie sale indemne de una dictadura, porque sus efectos no solo se sufren, tambi├®n se heredan.
Estreno en cines el 20 de febrero.