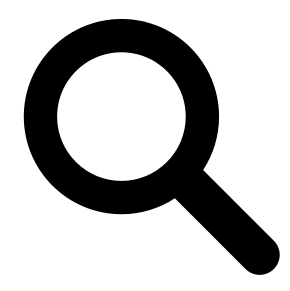LA OBRA P├ōSTUMA DE DAVID FOSTER WALLACE
Tras unas cuantas representaciones, en 1920 Eugene OŌĆÖNeill destruy├│ todos los ejemplares de Exorcism, uno de sus dramas en un acto. Se fue a la tumba sin saber que su ex mujer, Agnes Boulton, hab├Ła conservado uno que despu├®s de su divorcio regal├│ al guionista Philip Yordan. Recuperada de entre los documentos de ├®ste, que muri├│ en 2003, ya tardaba en publicarse cuando The New Yorker lo hizo el pasado octubre. La preced├Ła pr├│logo de John Lahr que justificaba el realumbramiento por tratarse de un gran documento autobiogr├Īfico; Sarah Churchwell, en cambio, profesora de Literatura Americana en la Universidad de East Anglia y articulista en The Guardian, defin├Ła la pieza como el ŌĆ£ejercicio de un aprendizŌĆØ y se preguntaba si no debi├│ haber permanecido perdida. Es ├®ste uno de los ├║ltimos ejemplos que engrosan la lista de obras p├│stumas cuyos responsables nunca quisieron que se leyeran, lista cada vez m├Īs larga y m├Īs carente de criterio porque rara vez estos descubrimientos aportan un nuevo dato o renuevan el prestigio del autor. De hecho, su efecto es generalmente el contrario.
David Foster Wallace se ahorc├│ en octubre de 2008 tras una depresi├│n que le duraba ya m├Īs de veinte a├▒os. Se encontraba entonces inmerso en El Rey P├Īlido, que Mondadori estos d├Łas publica en castellano, novel├│n de dimensiones y aspiraciones similares a su anterior La broma infinita. El tema ahora es la Agencia Tributaria de los Estados Unidos y a partir de aqu├Ł, entre otros, la burocracia, los vericuetos legales, el tedio, el vac├Ło, la soledad y el miedo. En la forma de Wallace aparece de nuevo su eclecticismo, no hay un g├®nero definitorio y los hay todos: comedia grotesca que corta la risa de un brochazo, di├Īlogos brillantes, farsa, drama, montones de anotaciones extras, descripciones en tercera persona de un detallismo milim├®trico y mon├│logos de las m├Īs variopintas voces y ├Īmbitos. Acerc├Īrsele es abrir el apetito a nuevos lectores pero puede que tambi├®n sea decepcionar a los viejos. Foster Wallace era un genio con un ampl├Łsimo n├║mero de registros (quiz├Ī consecuencia de un trastorno depresivo que le hac├Ła pasearse por las m├Īs puntiagudas aristas del ser humano), un perfeccionista obsesivo y meticuloso y El rey p├Īlido es una novela a medio cocinar. Contiene trozos que se beben a grandes sorbos y otros que se hacen cuesta arriba, notas a pie de p├Īgina que enriquecen y otras que entorpecen, cap├Łtulos inconexos s├│lo unidos por el tema de los impuestos y otros que ni tan siquiera lo comparten y sin los que el libro ser├Ła exactamente el mismo, conversaciones que dicen mucho con la apariencia de no decir nada y conversaciones que no dicen nada porque parecen borradores, p├Īrrafos que sobran y p├Īrrafos que faltan, fragmentos fascinantes como el del ni├▒o con un problema de espalda y una flexibilidad anormal que se empe├▒a en besarse todos los rincones de su cuerpo y otros que se olvidan al instante. Es, resumiendo, una mina de piedras preciosas llena de restos de tierra. Uno la lee e inevitablemente se pregunta si su suicidio fue un arrebato o si premeditadamente dej├│ a la voluntad de sus herederos hacer con ella lo que les viniera en gana, si no debi├│ tambi├®n permanecer perdida o haberse quedado, al menos, s├│lo como objeto de estudio.
Y, sin embargo, en mitad de todo su desbarajuste hay un cap├Łtulo absolutamente perfecto bastante m├Īs largo que los dem├Īs, El ŌĆ£irrelevanteŌĆØ Chris Fogle (cap├Łtulo 22), como Foster Wallace se refiere a ├®l en los sucesivos, la historia de un adolescente contada por s├Ł mismo hasta entrar en la Agencia. Son s├│lo cien p├Īginas, pero contienen varios momentos que se agarran de inmediato a la memoria del lector: la llegada imprevista del padre cuando el protagonista hace una fiesta en casa, la absurda muerte de ├®ste o el momento en el que Fogle se equivoca de clase, entra en una lecci├│n de Fiscalidad Avanzada en la que un profesor describe esta profesi├│n como ŌĆ£heroicaŌĆØ y descubre su vocaci├│n de administrativo. Un centenar de hojas que constituyen una de esas piezas breves y potentes que, en palabras de Antonio Mu├▒oz Molina en el pr├│logo de su fant├Īstica Carlota Fainberg, tienen ŌĆ£la intensidad y la unidad de tiempo de lectura del cuento y la amplitud interior de la novelaŌĆØ. Un diamante pulcro y deslumbrante escondido en una obra inacabada, y s├│lo por ├®ste es justificable contravenir la voluntad de no publicarla que nunca sabremos si David Foster Wallace tuvo.